Publicado en el Periódico El Restaurador - Año IV N° 13 - Diciembre 2009 - Pag. 10 y 11
Anécdotas
El inglés Mac Cann y su conversación
con Rosas en Palermo en 1848
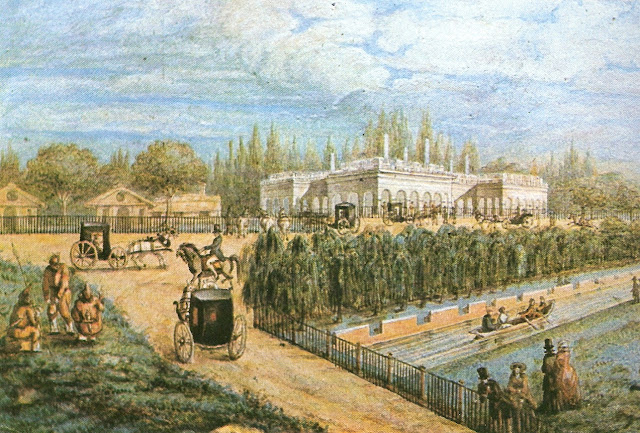 |
| Residencia de Rosas en Palermo, hacia 1850. Acuarela de Carlos Sívori, MHN |
William Mac
Cann, era un hombre de negocios inglés, que vino a estas tierras en 1842. En un
largo viaje a caballo, visitó las estancias del sur de Buenos Aires, propiedad
de sus connacionales, llegando hasta la frontera con los indios. Cuando regresó
a Buenos Aires, fue acusado en
…Cuando me presenté de visita en su
residencia, encontré reunidas, bajo las galerías y en los jardines, a muchas
personas de ambos sexos que esperaban despachar sus asuntos. Para todo aquel
que deseaba llegar hasta el general Rosas en carácter extraoficial, la hija
del Dictador, doña Manuelita, era el intermediario obligado. Los asuntos
personales de importancia, como confiscaciones de bienes, destierros y hasta
condenas de muerte, se ponían en sus manos como postrer esperanza de los
caídos en desgracia. Por su excelente disposición y su influencia benigna, doña
Manuelita era para con su padre, lo que la emperatriz Josefina fue para
Napoleón.
En la casa del general Rosas se
conservaban algunos resabios de usos y costumbres medioevales. La comida se
servía diariamente para todos los que quisiesen participar de ella, fueran
visitantes o personas extrañas; todos eran bienvenidos. La hija de Rosas presidía
la mesa y dos o tres bufones, (uno de ellos norteamericano) divertían a los
huéspedes con sus chistes y agudezas. El general Rosas raramente concurría y
cuando aparecía por allí, su presencia era señal de alegría y regocijo general
porque en esos momentos se despreocupaba de las cuestiones de gobierno, pero
no participaba de la mesa porque sólo hacía una comida diariamente. La vida de
Rosas era de ininterrumpida labor: personalmente despachaba las cuestiones de
Estado más nimias y no dejaba ningún asunto a la resolución de los demás si
podía resolverlo por sí mismo. Pasaba de ordinario las noches sentado a su
mesa de trabajo; a la madrugada, hacia una ligera refacción y se retiraba a descansar.
Me dijo un vez doña Manuelita que sus preocupaciones más amargas provenían del
temor de que su padre se acortara la vida por su extremosa contracción a los
negocios Públicos.
Mi primera entrevista con el general
Rosas tuvo lugar en una de las avenidas de su parque, donde, a la sombra de los
sauces, discurrimos por algunas horas. Al anochecer me llevó bajo un emparrado
y allí volvió sobre el interminable tema político. Vestía en esta ocasión una
chaqueta de marino, pantalones azules y gorra, llevaba en la mano una larga
vara torcida. Su rostro hermoso y rosado, su aspecto macizo (es de temperamento
sanguíneo), le daban el aspecto de un gentilhombre de la campaña inglesa. Tiene
cinco pies y tres pulgadas de estatura y cincuenta y nueve años de edad. Se
refirió al lema que llevan todos los ciudadanos: '''Viva
Aludiendo a mis propósitos de viajar a
través de las provincias y juzgar por mí mismo del estado del país, me dijo que
todo lo que él quería y lo deseaba el país entero era que se hablara con
positiva verdad; no era él hombre de secretos, él hablaba a la faz del mundo, y
aquí se irguió con orgullo, echó la gorra hacia atrás y levantó la frente como
diciendo: "Yo desafío al mundo todo".
Volviendo a la intervención del Lord
Howden. Rosas se mostró asombrado de que Inglaterra hubiera olvidado a tal
punto su propio interés para darse la mano con Francia en una cruzada contra
Al referirse a la misión de Mr. Hood, advirtió
que el gabinete de Londres decía "no abrigar ningún interés ni propósito
egoísta", no obstante lo cual los franceses habían omitido la palabra
"egoísta" y él consideraba esto muy significativo porque Francia
tenía designios ulteriores en favor de ciertos miembros de su real familia, con
relación a estos países. Todo lo que estas repúblicas necesitan –prosiguió– es
intercambio comercial con alguna nación fuerte y poderosa como Gran Bretaña, la
cual, en recompensa de los beneficios comerciales, podría beneficiados con su
influencia moral. Esto era lo que querían, y nada más. No querían nada que
oliera a protectorado ni afectara en lo más mínimo su libertad e independencia
nacional, de las que eran muy celosas y no renunciarían un solo átomo. Este sentimiento
lo exteriorizó vigorosamente en su lenguaje y ademanes. Al terminar la frase
apretó el dedo pulgar de la mano derecha contra el dedo índice, como si tomara
un pelo entre las uñas, y como diciendo: "No, ni tanto como ésto".
Como siguiéramos caminando por el
parque, levantó la vista y observó las refacciones de albañilería que se hacían
ante nosotros. Alguien podría preguntar –me dijo– para qué se edificó esta casa
en estos lugares. El la había edificado con el propósito de vencer dos grandes
obstáculos: ese edificio empezó a construirse durante el bloqueo francés; como
el pueblo se encontraba en gran agitación, él había querido calmar los ánimos
con una demostración de confianza en un porvenir sólido, y, erigiendo su casa en
un sitio poco favorable, quería dar a sus conciudadanos un ejemplo de lo que
podía hacerse cuando se trataba de vencer obstáculos y se tenía la voluntad para
vencerlos.
Había notado mi desconfianza en punto a
la seguridad personal de que podría gozar en mi proyectado viaje al norte, y
reconoció que era muy natural, puesto que me aprestaba a visitar regiones
adonde los ingleses habían llevado la guerra y donde sin duda existiría alguna
indignación contra los extranjeros, pero me dió la seguridad de que ningún
extranjero sería insultado ni molestado, porque el gobierno había impartido
órdenes estrictas a ese respecto. Refiriéndose a los representantes que habían
mirado con desconfianza mis investigaciones, me dijo que él, en cierto sentido,
se alegraba de lo ocurrido porque eso probaba que los miembros de
Si, con todo, yo me encontraba
decidido a dar un galope a través del país, de unas mil o dos mil millas, lo
cual, ni me lo aconsejaba ni me lo desaconsejaba –me ofrecía todas las
facilidades que yo quisiera y con ello cumplía un acto de justicia corriente porque
había dado facilidades semejantes a otros individuos.
El trato del general Rosas era tan
llano y familiar, que muy luego el visitante se sentía enteramente cómodo, y la
facilidad y tacto con que trataba los diferentes asuntos, ganaban
insensiblemente la confianza de su interlocutor. El extranjero más prevenido,
después de apartarse de su presencia, debía sentir que las maneras de ese
hombre eran espontáneas y agradables. Me relató varios episodios de su vida
juvenil y me dijo que su educación había costado a sus padres unos cien pesos,
porque solamente fué a la escuela por espacio de un año y su maestro
acostumbraba a decirle: –Don Juan, no se haga mala sangre por cosas de libros;
aprenda a escribir con buena letra, su vida va a pasar en una estancia, no se
preocupe mucho por aprender.
La hija de Rosas, que posee grandes
atractivos, dispone de muchos recursos para cautivar a sus visitantes y ganar
su confianza.
 |
| Manuelita. Daguerrotipo |
Fuente: José L. Busaniche, “Lecturas de historia argentina”, Bs. As. 1938.

