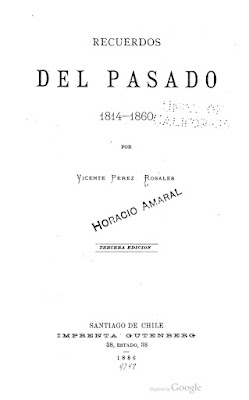REVOLVIENDO LA BIBLIOTECA
194
En esta sección que llamamos "Revolviendo la biblioteca", incluimos distintos artículos de gran interés histórico, poco conocidos por el público en general, publicados hace ya muchísimos años.
En la página anterior de este Blog -Recuerdos del Pasado 193- dimos en breve síntesis la biografía de Pérez Rosales y también las experiencias vividas referidas a los tiempos previos a la batalla de Cancha Rayada, el traslado de la familia a Mendoza y los hechos correspondientes al momento del fusilamiento de los hermanos Carrera.
En esta página se transcriben sus experiencias siendo estudiante en París y su reencuentro con el general San Martín. Después relatará su visita a Juan M. de Rosas, a quien conoció en Southampton.
…había ya entrado el año de 1829, sin que hasta entonces nada hubiese perturbado la tranquila
marcha que llevaba el colegio Silvela,
cuando un acontecimiento inesperado vino a sembrar en aquel templo de instrucción la discordia de un verdadero campo
de Agramante.
El general San Martin, el héroe de los Andes en
1817, el soldado que desechó en Chile una Presidencia y en el Perú una corona,
aquel abnegado patriota que, según emponzoñadas lenguas, había acumulado en el Banco de Inglaterra caudales
debidos a su puesto y a sus no muy honrados manejos durante la brillante
epopeya de nuestra independencia, prolongaba aun en Europa, ‘solo, ignorado y pobre,
el voluntario destierro que con tanta fuerza de voluntad se había impuesto, cuando ya no tuvo en América
enemigos que vencer.
San Martin acababa de volver de un colegio de Bruselas, donde había conseguido una beca de gracia para su única e
interesante hija, Mercedes, que llevó consigo cuando salió de Buenos Aires para
Europa; y en cuanto supo que existía en Paris un colegio español-americano en el cual se
educaban muchos argentinos, chilenos y peruanos, se dirigió presuroso a visitar
en él a los hijos de sus antiguos compañeros de glorias y de trabajos.
La presencia de San Martin en el colegio causó a los chilenos y a los argentinos
la más viva alegría; a los peruanos taciturnidad, y a los españoles
descontento. El general llegó a pie al colegio, a pesar de la distancia que le
separaba de su modesta habitación; vestía levitón gris rigurosamente abotonado;
llevaba guantes de ante del mismo color, y se apoyaba sobre un grueso bastón.
Al principio no me conoció, mas como viese que yo me lanzaba a abrazarle,
llamándole, con gritos de contento: «¡Mi general!» Después de abrazarme con
efusión, de separarme un poco, de mirarme con atención y de preguntarme de
dónde era y a qué familia pertenecía, con mi contestación, me pareció ver
brillar en aquellos ojos tan serenos y altaneros con que tantas veces supo
despreciar a la muerte en los campos de batalla, una lágrima de ternura. Fue
aquella escena de demostraciones de cariño, en la cual uno a uno iba
estrechando en sus brazos a los colegiales que acudieron a saludarle, la más
perfecta imagen de lo que acontece en una familia cuando inesperadamente vuelve
a la casa un padre querido. Maravilloso era el alcance de la memoria de este
hombre singular; pues casi no quedó miembros de nuestras familias por el cual
no preguntase con solicito interés.
Habiendo dejado de ser estos Recuerdos del
Pasado, obras póstuma, como yo me lo tenía presupuesto, fuerza ha sido separar
de ellos, muchas fojas que por relacionadas con la historia, son todavía de
inoportuna publicación.
Sin embargo, restituyo ahora las siguientes a
su primitivo lugar, porque bien pensado, ni ellas se apartan de mi charla
íntima, ni tampoco invaden los dominios de la adusta Clio.
Nunca dejé de acompañar hasta su alojamiento
al: general- querido, siempre que iba a visitarnos; y un día tuvimos, entre
otras, la siguiente conversación, pasando el sol a la sombra de los hermosos
árboles de las Tullerías. El general, que parecía complacerse en hacerme saltar
la taravilla, me dijo: con que también tocó al colegial echar armas al hombro
en Mendoza, eh! Vaya, mucho que me alegro de tener a mi lado, después de tanto
tiempo, a tan amable colega. —General, repuse, me parece que el colega que
acaba usted de descubrir, no es de aquellos que más honor pueden hacer al arte
de matar a compas y a son de música; porque, si en calidad de simple recluta
suplementario y de virgen espada, entré
o me entraron al servicio, en la misma calidad lo terminé; así es que ni
siquiera se me ha ocurrido hacer lo que tantos otros militares de mi calaña,
esto es ocultar esa virginidad y darme aires de mujer corrida, para mejor optar
a premios. —Soltó, al oír esto, el viejo veterano, una estrepitosa carcajada, y
sin dejarme proseguir, me dijo: ¿Qué se decía en Chile de los argentinos,
cuando usted salió para acá? ¿Se acordaban del Ejército de los Andes? —Señor,
le contesté, acontecimientos hay que no pueden ser olvidados y el paso de los
Andes es uno de ellos. —Bien está, repuso; pero eso no era precisamente lo que
quería averiguar. ¿Me quedan aún en Chile los pocos amigos sinceros que dejé al
salir? Porque amigos de nombre, amiguito, prosiguió poniéndome con cariño la
mano en el hombro, rodean con tanta abundancia al que dispone de empleos que
poder repartir, cuanta es la escasez de los sinceros.—
Con la entrada de Freire al poder, contesté,
conmovido por el aspecto que asumió el semblante del general al terminar su
frase, muchos de los amigos íntimos de usted, por serlo también de O'Higgins,
han enmudecido, y otros como Solar, cuya casa frecuentaba usted tanto, han sido
arrancados entre gallos y medía noche del seno de sus familias, para hacerles
pagar en el destierro el crimen de la amistad que profesaban al héroe de
Rancagua. —De manera, repuso San Martin, con viveza, mi pobre reputación, por
igual motivo, no andará de lo mejor parada por allá?
Así es la verdad, contesté, porque... no me
atrevo... Atrévase, usted, querido, dijo entonces, animándome, haga usted cuenta que
está hablando con un condiscípulo suyo. ¿Por qué... decía usted? Porque así
como O'Higgins, proseguí diciendo con timidez, tiene sus enemigos por ella, a usted
tampoco le faltan, pues son contados los hijos de la Patria Vieja que no
atribuyan a usted y a don Bernardo, la desastrosa muerte de los Carrera, cuya
ejecución califican de inútil y de atroz asesinato; ni faltan tampoco males
lenguas que atribuyan a usted poca pureza en la administración de los dineros
que Chile ponía en sus manos para que atendiese con ellos a la libertad del
Perú,
Echó San Martin, al oír esto, su rostro con
violencia entre ambas manos, y tanto rato permaneció, en esta nerviosa situación,
que así podía significar evocación de dolorosos recuerdos, como el disgusto
amargo que siempre causa en corazones bien puestos la humana ingratitud; y ya
comenzaba yo a arrepentirme de haber sido tan sobradamente franco al
contestarle, cuando enderezándose y aspirando el aire con violencia, y fija la
vista como distraído, en las copas de los árboles, exclamó, a medía voz, y como
hablando para sí: ¡Gringo badulaque, Almirantito, que cuanto no podía
embolsicar lo consideraba robo!... Dispénseme, usted, querido colegial,
continuó, no sé dónde se me había ido la cabeza. Con que todo eso dicen por
allá? Eh! razones tendrán para ello, y ahora dígame usted ¿qué hubieran hecho
ustedes en Chile con tres argentinos, que por haber sido, con razón y sin ella,
no solo mal recibidos sino hasta perseguidos por el gobierno chileno, se
hubiesen metido, aunque llenos de las más patrióticas intenciones, dos de ellos
a revolucionarios y el tercero a sangriento montonero? ¿Qué hubieran hecho
ustedes ante el peligro de la pública tranquilidad y ante el aspecto de la
sangre chilena derramada por las armas de éste, hasta en las puertas del mismo
Santiago, si esos tres argentinos hubiesen caído en sus manos? ¿Hubieran
necesitado ustedes de los consejos de un O'Higgins o de un pobre San Martin
para hacerlos fusilar?... En cuanto a lo de la poca pureza, prosiguió con
triste sonrisa, después de echar una sarcástica mirada sobre su ropa y de
contemplar, dándolos vuelta sus gruesos guantes de gamuza, ya lustrosos por el
uso: ¡A la vista está!
Pobre amigo! Pésame aun haber pulsado en
aquella conversación tan repugnante cuerda; pues de todo podría la maledicencia
acusar a San Martin menos de peculado. Yo conocía la pureza de San Martin en el
manejos de los dineros que corrían por su mano; pero ignoraba muchos de sus
rasgos generoso desprendimiento en
obsequio del mismo país, por cuya libertad lidíaba. Ignoraba que los diez mil
pesos, suma enorme entonces, obsequiados
al héroe por el cabildo de Santiago para costear su viaje a Buenos Aires, después
de la batalla de Chacabuco, los había éste cedido para que, con ellos, se echasen
los primeros cimientos de nuestra actual Biblioteca Nacional, y entre otras generosidades
de aquella hermosa alma, ignoraba también que hasta el fomento de la vacuna
costaba a San Martin la tercera parte de los productos de un fundo rústico que
poseía en Santiago, y San Martin era pobre!
Con mi vuelta a Chile a fines del año de 30,
terminaron mis relaciones íntimas con este viejo y respetado amigo, cuya
conversación me instruía y agradaba al mismo tiempo. Perdile desde entonces de vista, para tener veintinueve años
después el sentimiento de encontrar tan solo patentes y dolorosos rastros
suyos, en casa de su yerno Balcarce, situada a algunos kilómetros de Paris,
sobre la margen del turbio Marne. En ella y a cargo de las preciosas nietas de
aquel prócer de nuestra independencia, no solo se conservaba con religioso cuidado
el orden de colocación que había dado a sus modestos muebles en el pequeño cuarto
que ocupaba, sino que hasta se veía, sobre el velador que acompañaba su lecho
de campaña, un braserillo para fumar, en cuya fría ceniza se ostentaba clavado
el resto de un último cigarro! Lucíanse en las paredes de aquel aposento, que
toda la familia apellidaba «el cuarto de
Padre», algunas armas y entre ellas aquel sombrero de hule y aquella corva
espada con cadenilla en vez de guardapuño, que sirvieron de enseña de gloria a
los patriotas de Chacabuco y de Maipú, y que reproduce, con rara perfección, la
estatua ecuestre que engalana la entrada de nuestra ancha y conocida calle del
Dieciocho.
Triste es, sin duda, la suerte de los grandes
servidores de la humanidad, cuando la relación histórica de sus laudables
hechos corre a cargo de miopes plumas que, a semejanza de las pedantes críticas
literarias, se atreven, muy orondos, a juzgar lo que ni son capaces de idear ni
mucho menos de escribir.
Poco tienen que agradecer los heroicos hechos
de San Martin a sus intrusos comentadores, y para colmo de necedades veo que,
en el día, cunde el maniático empeño de juntar a Bolívar con San Martin, no
para erigir altares a esos venerados padres de la patria americana, sino para
sentarlos en el banco de los acusados; para parangonarlos, para deducir del
parangón conclusiones sacrílegas, y para establecer entre ellos hasta comparaciones
lugareñas, como si la patria de Bolívar fuese otra que la patria de San Martin.
San Martin y Bolívar no son más que las dos
sublimes mitades de aquel sagrado todo único e indivisible, que la mano del
siglo diez y nueve formó para la redención americana. Colocadas cada una de
estas dos mitades en opuestos hemisferios, cada una de por si desempeñó con
decisión y gloria en el campo que le cupo en suerte, la tarea que la abnegación
y el patriotismo les impusiera. Bolívar no habría hecho más en el Sur del
Continente, que lo que el hijo de Yapeyú hubiera podido hacer en el Norte. ¿Qué
hubiera sido del uno sin el otro? Esas dos sublimes mitades, pues, nacieron
para completarse y nunca para ser con justicia parangonadas.
Pero veo que mis recuerdos me apartan de la
hilación que me imponen las fechas; vuelvo, pues, a las consecuencias de la
visita de San Martin al colegio de
Silvela.
Los peruanos, los españoles, de cuya alianza
contra los chilenos y los argentinos, no he podido darme hasta ahora razón,
comenzaron a separarnos y aun a hostilizarnos a hurtadillas; pero el mal no
hubiera pasado de allí si otro incidente, tan casual como el de la presencia de
San Martin en el colegio, no hubiese,
pocos días después, venido a agravar la situación, aumentando los combustibles,
cuya explosión debía hacer cerrar para siempre las puertas de tan notable
establecimiento.
El general Morillo, aquel valiente y feroz
militar que luchó contra Bolívar en Colombia, héroe para los españoles,
monstruo de crueldad y de ignominia para los americanos, vino también a visitar
nuestro colegio.
Este sargento de recia constitución y de
desembarazado mirar, en quien las palas de general no alcanzaban a encubrir la
burda cáscara de sus feroces instintos, tenía el cuerpo lleno de cicatrices. Mi
condiscípulo Torres, colocado por él en el colegio, me decía que era imposible conciliar
el sueño durmiendo cerca de él, en los cambios atmosféricos, pues más que
simples quejidos, eran bramidos los que, durmiendo, le arrancaban el dolor de
sus antiguas heridas, La presencia de este militar en el colegio causó tanto contento a los españoles,
y sin saber por qué a los peruanos, —que sin salirle a recibir, se regocijaban
con ella—, cuánto disgusto a los chilenos, argentinos y colombianos, entre los
cuales hubo uno a quien fue preciso contenerle para que no fuese a insultar a
Morillo en la misma sala de recibo.
El resultado de estas dos visitas no podía ser
dudoso, y si la revolución de julio de 1830 no hubiese venido a dar a los
encontrados ánimos de los ciento ochenta alumnos del colegio otro giro, sin duda alguna, ese año
hubiera terminado con escándalo sus no ha mucho ordenadas, pacíficas e
instructivas tareas, un establecimiento cuya importancia aun conmemoran cuantos
le conocieron.
El 3 de mayo de 1855, fecha de mi llegada par tercera vez a Buenos Aires, distaba solo tres años y tres meses del notable acontecimiento que había obligado al dictador Rosas, vencido en Monte Caseros, a buscar en la lejana Inglaterra la seguridad individual que no podía ya encontrar en su propia patria.
No conozco hombre de Estado que haya merecido a
la literatura y a la prensa americana, recuerdos tan vivamente apasionados,
como los que corren consignados sobre Rosas. Los verdaderos o los supuestos
hechos que se atribuyen a este hombre singular, que retó a la Francia, escupió
a la Inglaterra, despreció al Brasil, y supo al mismo tiempo luchar y sostener su
inaudito poderío contra los implacables enemigos que existían en su patrio
hogar, han sido cantados en todos los tonos que recorren ocho de las nueve
musas del Parnaso, solo la novena ha enmudecido; la severa Historia, que hasta
ahora por no ser aun tiempo de hablar, ha observado el más rígido silencio.
Y, en verdad, que el hombre de fuera, el hombre
imparcial, en presencia de los hechos que se cuentan, y en la de las muchas
contradicciones que ellos mismos envuelven, para merecer el nombre de justo,
hasta estar mejor informado, debe suspender su fallo,
He aquí los hechos descarnados que no han sido
hasta ahora desmentidos, y que confiesan los más encarnizados enemigos de
Rosas.
La mayoría de los habitantes de los grandes
centros poblados del vasto Estado platense, tanto por las grandes distancias en
que se encuentran unas de otras las poblaciones, cuanto por su amor al selfe government, no han querido, ni
quieren vivir bajo el régimen de los gobiernos unitarios.
El propósito solo de pretender plantear un
gobierno unitario en las provincias argentinas, obligó al esclarecido estadista
Rivadavia, recién nombrado presidente de la República, por la convención
constituyente del 16 de diciembre de 1826, a resignar el mando el 5 de julio de
1827. Desde ese día cada provincia se gobernó por sí sola, y la de Buenos Aires
se dio por gobernador al desventurado Dorrego, jefe entonces del partido federal, Dorrego contaba
con pocas simpatías en el ejército; éste se insurreccionó, y la revolución del
1° de diciembre de 1828, encabezada por el general Lavalle; obligó al gobernador
a refugiarse en la campaña,
Oigamos ahora, para darnos cabal cuenta de lo
que sucedió después, las palabras con que refiere estos sucesos la comisión
para la Exposición de Filadelfia en su obra República
Argentina, publicada por orden y cuenta del Estado en el año 1876, pág. 20.
«Allí (Dorrego en la campaña) encontró el apoyo
del comandante general de los partidos de la campaña, Juan Manuel Rosas, y formó
un pequeño ejército con el objeto de marchar sobre Buenos Aires; pero Lavalle
triunfó, lo hizo prisionero y lo fusiló sin proceso, el 13 de diciembre de
1828. Lavalle se arrepintió más tarde de esta precipitación, porque Dorrego,
hombre estimado, era el jefe del partido federal; y este por la muerte violenta
de aquél, que consideraba un crimen abominable, resolvió usar la ley del Talión
con los unitarios. No solo toda la campaña de Buenos Aires se levantó, con
Rosas a la cabeza, contra Lavalle, sino también una gran parte de las otras
provincias. Considerando este hecho como una declaración de guerra, la asamblea
reunida entonces en Santa Fe, declaró
ilícito el gobierno de Lavalle».
Por perversa que sea la redacción de los
párrafos que acabo de copiar, bastará tal cual buena voluntad para comprender
lo que quisieron decir los literatos argentinos cuando los escribieron.
Prosigo citando hechos incuestionables.
Después de una lucha encarnizada, fue investido
Rosas por la asamblea provincial de Buenos Aires, gobernador de la provincia;
con facultades extraordinarias, en diciembre de 1829.
No aceptó, tres años después, la reelección que
se le ofrecía en diciembre de 1832. Se retiró a la campaña, y solo en marzo de
1835 aceptó la dictadura casi ilimitada que se le ofreció y que continuó
ejerciendo hasta que el levantamiento de Entre Ríos dio por resultado su
derrota en Monte Caseros, el 3 de febrero de 1852. Se retiró después a bordo de
un navío de guerra inglés, marchó en él a Inglaterra, y allí «fue recibido por
las autoridades inglesas con demostraciones honorificas».
De lo expuesto se desprende:
1.° Que dos partidos que se aborrecían entre sí,
lucharon por el predominio de sus ideas;
2.° Que Dorrego, gobernador legal de Buenos
Aires y jefe del partido federal, fue derrocado del poder por tropas
insurrectas, mandadas por el general Lavalle, jefe entonces del partido unitario;
3.° Que Dorrego vencido y hecho prisionero, fue
fusilado por Lavalle, sin proceso alguno; y
4.° Que a consecuencia de este bárbaro
atentado, quedó de hecho proclamada la ley del Talión.
Ahora bien, se pregunta; dado que fuesen
ciertos cuantos horrores se atribuyen a Rosas, lo que dista bastante de la
verdad ¿por qué no han de ser copartícipes de ellos, los que primero que él y sin
ningún antecedente que autorizase el acto de asesinar sin causa previa, los
promovieron? Sí, como se asegura que Rosas mataba, complaciéndose con el
tormento de cuantos enemigos caían en su poder, lo que también es inexacto,
¿qué hubieran hecho los unitarios con Rosas, si éste hubiese caído en sus
manos?
Cuando se llega a inhumanos extremos, a los
sangrientos horrores de una guerra a muerte, ninguna de las dos fieras que se
despedazan entre si, tiene derecho para achacar a la otra la responsabilidad de
la sangre que se derrama, a menos que una de las dos, por actos incalificables,
haya obligado a la otra a echar mano de represalias, y en este caso el partido
unitario debería enmudecer,
Además, cómo no suspender el juicio antes de
emitir un fallo definitivo, sobre los actos de un hombre a quien no se le ha oído
aun; actos que para atribuírselos a Rosas, han sido rebuscados en el corazón de
los tigres, y que representados en pinturas, se ve en ellos a un hombre estrujando
con sus propias manos en una copa la sangre de un corazón humano, para
bebérsela enseguida! La misma exageración u enormidad impone a la prudencia, el
deber de detener su fallo antes de estar mejor informada,
Lo que hay de cierto y muy averiguado, entre
otras muchas cosas que omito, es que Rosas supo muy mal escoger sus amigos;
pues, aquellos a quien este hombre extraordinario dispensó más cariño y más
confianza, fueron después sus más encarnizados detractores, y los ejemplos los
hemos tenido en Chile; pues, cuando publicaban la fama y la prensa con descaro,
que las hijas del general Lavalle, atadas a un poste, con los párpados cortados
por orden de Rosas, sufrían con los rayos del sol sobre sus indefensas retinas,
los tormentos que la más bárbara y extraviada mente pudo inventar, esas
hermosas victimas del tirano, bailaban regocijándose en las tertulias del
alegre Santiago.
Yo que desde el principio sabía todo esto, y que
había disfrutado varias veces en Buenos Aires de la
misma seguridad que se disfrutaba en nuestra capital, movido por la curiosidad,
pregunté a la señora de Mendeville, matrona respetable y respetada de la alta
sociedad bonaerense, en cuya casa se me dispensaba la más cordial y franca
hospitalidad, si después de la salida de Rosas quedaban aun en la ciudad
algunos miembros de su familia, porque deseaba conocerles, y por toda contestación
mandó un recado a......, parienta inmediata del dictador, diciéndola que la
esperaba.
No tardó en llegar a la casa, con los atavíos
de la más sencilla elegancia, una de las más hermosas mujeres que he tratado en
el curso de mi vida. Juventud, atractivos, franqueza, educación y fino trato,
adornaban a ese ser privilegiado; la cual, oyéndome decir que deseaba saludar
al señor don Juan Manuel a mi pasada por Southampton, tuvo la bondad de
entregarme una tarjeta suya, en cuyo respaldo escribió con lápiz una sola
palabra. Tuve después ocasión de ver dos veces en el teatro a esta señora, y la
de observar los cordiales saludos que la dirigían los concurrentes desde sus
palcos.
Hablando algunos días después en Montevideo con
el señor Mendeville, comerciante acreditado de aquella importante plaza, me
indicó la posibilidad de echarnos pronto al bolsillo algunos pesos fuertes, si
yo me resolvía a escribir un folleto sobre Rosas, y a mandarle diez mil
ejemplares. Aseguraba se vendería en el acto y a muy buen precio, con tal que
el escrito contuviese un examen analítico-moral del corazón del ex-dictador,
sus actuales tendencias y el fundamento de sus futuras esperanzas de volver a
ejercer el poder en Buenos Aires. «No descuide usted, me decía, los movimientos
de su fisonomía; repare usted si los actos de benéfica humanidad le son indiferentes
o le entristecen; sígalo usted al teatro cuando se representen dramas horribles
o tragedias, y apunte con minucioso esmero el carácter que asume su rostro en
los momentos de las catástrofes; exprese, como usted sabe hacerlo, cómo en esos
momentos le brillan los ojos de alegría, y cómo las demostraciones de duelo por
el crimen consumado, solo le merecen desprecio».
Pareciéronme un si es no es apasionadas las instrucciones que me daba aquel honrado
comerciante del pintoresco Montevideo, y mucho más me lo parecieron después,
cuando mostrándole yo aquellas mentadas «Tablas de Sangre,» que los enemigos de
Rosas lanzaron como un brulote por toda la América, para atestiguar los crímenes
que se atribuían a ese mandatario, y cuestionándole sobre ellas, reparé que
pasaba como por sobre brasas encendidas al llegar a muchos hechos que, sin dárselo
yo a entender, me constaba que eran falsos.
Llegado después de un viaje feliz a
Southampton, pregunté al dueño de mi posada si sabía dónde vivía Rosas; y con
su respuesta afirmativa, si sabía en qué se ocupaba, o qué hacía en aquella
ciudad, y me respondió estas textuales palabras:
—Esa fruta de horca, solo se ocupa en hacer
mal, y si no mata gente aquí como mataba en Buenos Aires, es porque en
Inglaterra del asesinato a la horca no hay más que un paso.
Espantado con semejante juicio, quise
profundizar algo el cimiento «sobre que se apoyaba, y no tardé en descubrir que
ni de vista conocía a Rosas, y que si llegaba a saber que existía un Buenos
Aires en América, era más por la línea de vapores que entre Southampton y aquella
plaza navegaba, que por sus conocimientos geográficos.
Los fundamentos de su inconsciente fallo no traían
más calificado origen, que el que dejaban en su memoria las hablillas más o menos
apasionadas de los argentinos que, de paso, alojaban como yo en su posada,
Se comprende que cuanto se decía de Rosas debía
interesar vivamente mi curiosidad; así fué que en cuanto instalé mis trevejos
en mi alojamiento y di una vuelta para recorrer la ciudad, que vi con gusto por
segunda vez, me dirigí a casa de Rosas.
Vivía éste en el segundo cuarto de una modesta
casa de cinco pisos, altura muy común de los edificios de aquel pueblo. Llamé,
y habiendo entregado al portero que acudió al llamado, muchacho que por el
color de la tez me pareció americano, una tarjeta mía, no tardé en oír la voz
entera de un hombre que parecía acostumbrado a mandar, que ordenaba se me
franquease entrada,
Un instante después se adelantó a recibirme el
mismo Rosas. Era éste entonces un hombre como de sesenta y dos años de edad, de
estatura más que mediana y de robusta complexión. Lucia su rostro, sobre una
tez blanca y sanguínea, dos hermosos ojos azules, una nariz aguileña, y un par de
labios, aunque finos, perfectamente diseñados. Nada encontré en su traje que
llamase mi atención, vestía como viste un honrado y modesto inglés de mediana
fortuna. Ni vi en él chiripá, ni tampoco el grueso pantalón con vivos lacres,
ni mucho menos el chaleco de lana colorado y la divisa que afectaba lucir en
Buenos Aires, ya en las revistas o ya en los campos de batalla, como me aseguraron
en América que encontraría al ex-dictador vestido aquí.
Recibióme con afectuosa cortesía, sin olvidar
aquella prudente reserva, forzosa compañera del hombre de mundo cuando trata
por ver primero a un desconocido; mas, ésta duró poco, pues no hizo más que recibir
la tarjeta de su parienta y leer lo que en el respaldo de ella iba escrito,
cuando levantándose de su asiento, me tendió con efusión los brazos,
apellidándome paisano!
Seis días estuve en Southampton, y en esos seis
días tuve ocasión, uno de almorzar con él, y los cinco restantes de acompañarle
a tomar mate, bebida sin azúcar, que parecía serle favorita,
Noté, en mis conversaciones con este hombre excepcional,
que se había apoderado de su ánimo cierta manía de creer que era imposible que
los argentinos pudiesen vivir en paz, bajo otro sistema de gobierno que el
absoluto: que él era el hombre indispensable para contener los desbordes de las
pasiones tan propias de esos locos, a quienes tanto seguía queriendo, sin saber
por qué, y que era también imposible, que el escaso juicio, que aún se complacía
en reconocerles, no les obligase a llamarle de un instante a otro. Por cada
vapor que llegaba esperaba este llamado, y por cada vapor sufría decepciones su
creencia, pero esas decepciones más le inspiraban lástima que cólera, pues,
según él decía, mas perdían ellos en no llamarle, que él permaneciendo donde
estaba.
Hablábame con calor sobre la enormidad de los
crímenes que se le atribuían, ¡recuerdo que, paseándose con exaltación la víspera
del día en que debí proseguir mi viaje, me cogió de la mano y llevándome a una
pieza atestada de cajones abiertos y de sacos de legajos y papeles me dijo: «Ve
usted todo esto, paisano? Pues aquí tiene usted el archivo privado de mi
gobierno; aquí puede usted encontrar no solo los documentos que justifican mis
actos, sino también muchos de aquellos que acreditan la desleal conducta de mis
enemigos, ingratos unos y malos cuasi todos. Ya vendrá el día en que todos
estos documentos vean la luz pública y de ello me ocupo ahora, agregó
señalándome con la mano multitud de papeles borrajeados que tenía sobre su
escritorio... Todo lo comprendo, paisano, agregó con despecho, porque conozco
las aspiraciones de los chasqueados; pero lo que no comprendo, lo que nunca he
podido comprender, es que los chilenos, sin oírme siquiera hayan amuchado el
número de mis enemigos, cuando el solo examen de la conducta que ha observado
en Chile esa tropa de baguales,
dispénseme la expresión, que se refugiaron en aquella república, sobraba para
conocer la calidad de los testigos que deponían contra mi».
Preguntado, por qué no había promovido en Chile la creación de un diario encargado de rectificar las calumnias de sus detractores, me contestó: «porque los primeros pasos que di en este sentido fueron desgraciados... Promoví en la ciudad de Valparaíso la creación de un diario, de cuya redacción se encargó un señor Espejo... don Juan Nepomuceno, recuerdo que era su nombre; pero no surtió efecto esta medida; porque los diarios de ese país estaban todos en poder de argentinos. Hice ir entonces a su tierra, a un joven cuya familia me debía servicios, y que hasta entonces me había dado a entender que era un ardiente partidario mío, y en cuanto no más se encontró en Chile, influenciado por su padre, me volvió la espalda: y también, señor don Vicente, hablemos claro, no hice más diligencias porque cometí la chambonada de presumir más de lo que debía, de la penetración de los chilenos para deducir de las mismas exorbitancias que se contaban de mí, y de la conducta de mis detractores, la poca fe que sus relatos merecía.